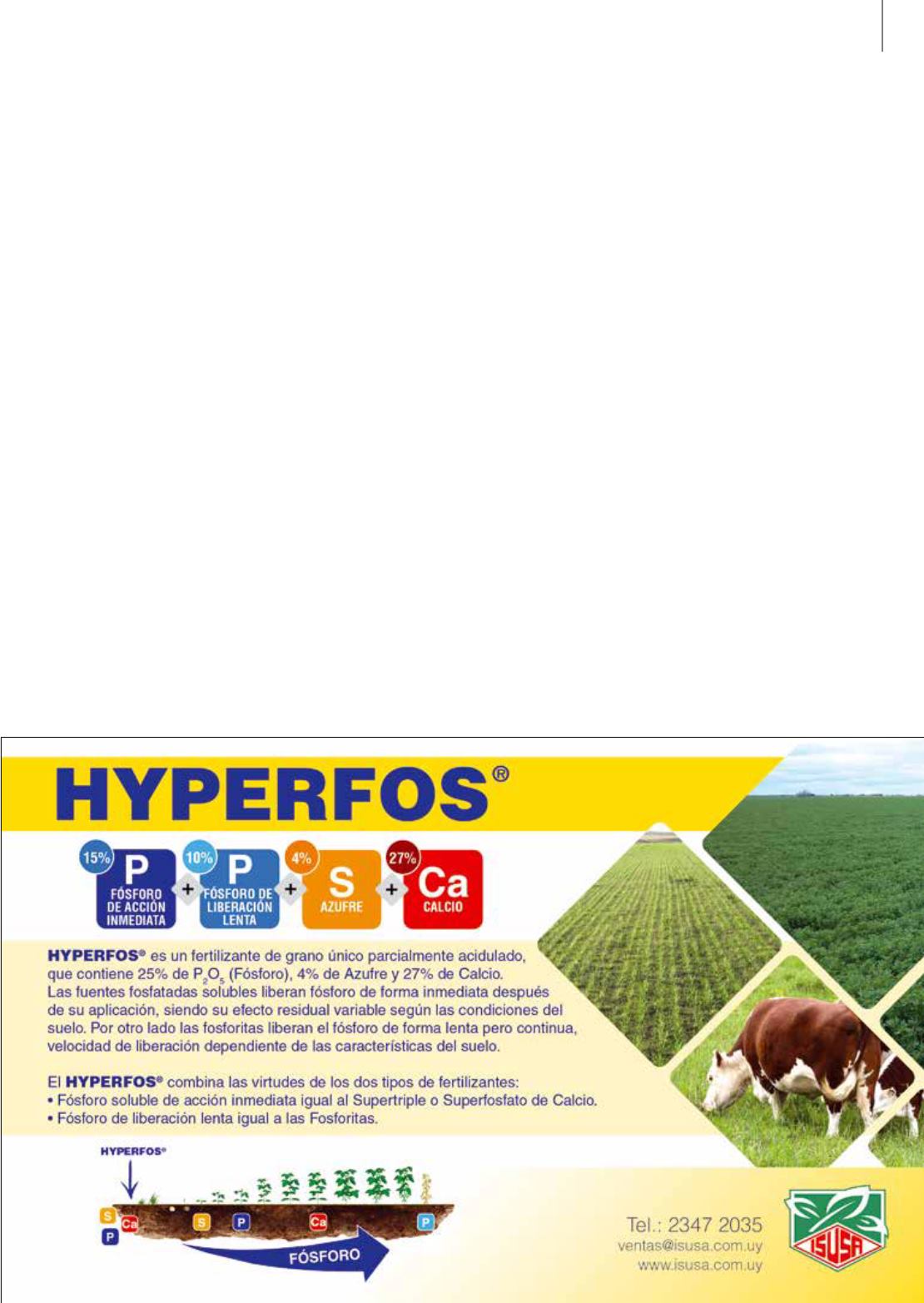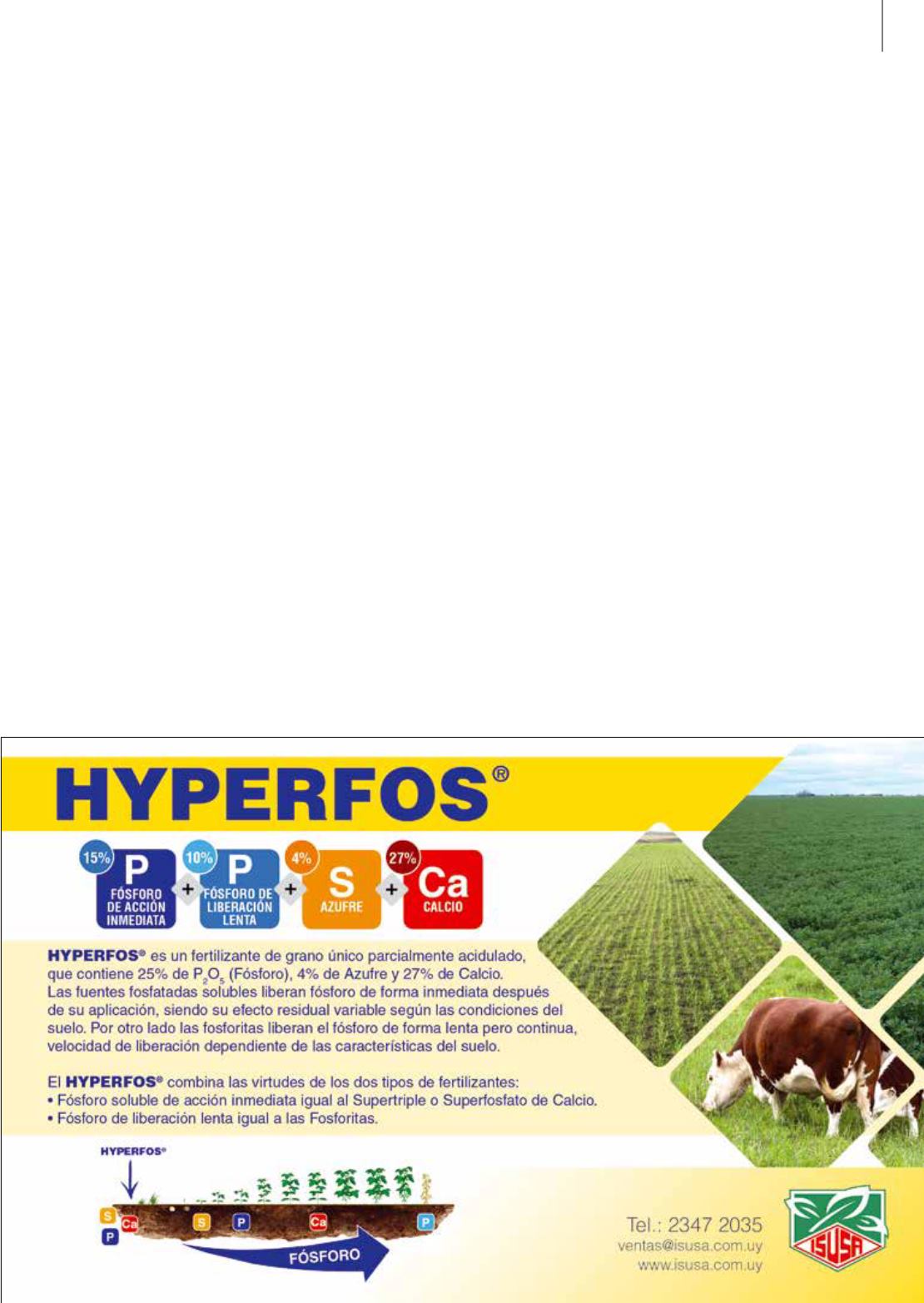
37
la (
Mimosa bimucronata
), entre otras
especies.
Fue señalado que la sucesión que
conduce a la arbustización, en mu-
chas ocasiones comienza en los vie-
jos dormideros de ovejas de fines de
la década del ´80 y principios de los
´90, cuando existían altas dotaciones
ovinas. Con la posterior reducción de
la población ovina, probablemente la
alta fertilidad generada en esos sitios,
alentó la colonización por estas espe-
cies leñosas.
Tanto las sequías como los años de
buenas lluvias favorecen la arbustiza-
ción, siendo para la gente de la zona,
controversial su control sólo con ove-
jas. No obstante, existe algún buen
ejemplo del uso de la rotativa y mane-
jo del pastoreo posterior que controla-
ría dicho proceso.
Otra observación es que en predios
que mantuvieron cargas relativamente
importantes de lanares, las especies
arbustivas igualmente han aumentado
el área cubierta.
La quema no es una solución
Como ocurre en el Este del país, la
utilización del fuego es una práctica
muy frecuente en la zona. La principal
experiencia de quema que hay en Uru-
guay es la de los productores, excep-
to una reciente investigación que está
llevando adelante la Facultad de Cien-
cias en la zona de la Quebrada de los
Cuervos y que ha comenzado a gene-
rar información relevante. En algunas
situaciones se quema todos los años
en el mismo lugar y eso obedece, en
general, a años con muy buena pluvio-
sidad en la estación cálida, mientras
que en otras situaciones se quema
cada tres o cuatro años. Todo hace
suponer que el uso de esta práctica
persigue como objetivo fundamental
el control de especies arbustivas y
subarbustivas, sin embargo, del ta-
ller surge que el uso del fuego busca,
sobre todo, el enternecimiento del
pastizal y la eliminación de material
envejecido. Algunos productores ma-
nifiestan haber observado que la prác-
tica de la quema, en muchos casos,
empeora la situación, favoreciendo el
crecimiento y regeneración de las ar-
bustivas e incluso hay testimonios de
que en zonas en las que se ha quema-
do habitualmente terminaron desapa-
reciendo las gramíneas.
Sobre este tema conviene señalar
que muchas veces ocurre que a sa-
biendas de que se trata de un tema
polémico, algunos actores emiten opi-
niones “técnicamente correctas” que
no reflejan en su totalidad la realidad
de la práctica.
Al parecer, antiguamente las que-
mas naturales existían y se daban en
verano cuando se acumulaba mucha
biomasa seca y arrasaban todo has-
ta que las detenía algún arroyo, río o
monte verde.
Según algunos relatos y estudios,
los arbustales, cuando se queman,
vienen con más fuerza. Eso se puede
explicar porque luego de la quema la
tierra queda más fértil por los aportes
de cenizas, el banco de semillas de
estas especies es muy grande y son
resistentes al fuego, y muchas se ven
favorecidas por el calor y por el humo
que tiene una sustancia que favorece
su germinación. Las nuevas plántulas,
al encontrar condiciones de no com-
petencia por la luz, fertilidad del suelo
y humedad, ven favorecido su creci-
miento.
En cuanto a la “paja estrelladora o
estralladora”
(Erianthus angustifolius)
,
las quemas de invierno, lejos de con-
trolarla y disminuir su cobertura, le
quitan la biomasa seca y dejan todo