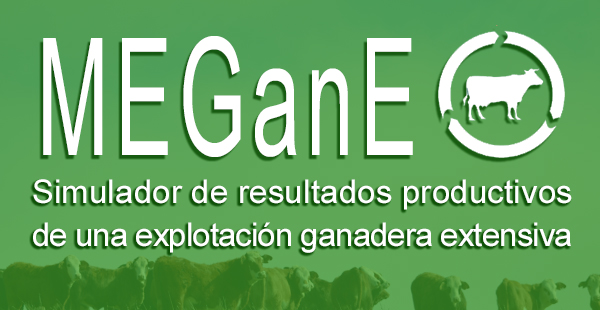Mensualmente el Plan Agropecuario dispone de los resultados obtenidos mediante el Monitoreo Satelital del crecimiento de pasturas en el marco del convenio entre UBA-LART, Facultad de Ciencias de UdelaR y Plan Agropecuario. Si bien estos resultados permiten a los productores que integran este Programa obtener información confiable que les permite tomar mejores decisiones, estos datos sirven para conocer lo que ocurre a nivel de las pasturas, ya que se realiza una comparación histórica entre zonas agroecológicas. Además Pereira se refiere al diferimiento de forraje de una estación a otra y sobre la conveniencia de fertilizar el campo natural.
¿Qué nos puedes aportar con respecto al monitoreo satelital de pasturas que maneja el IPA?
Teniendo en cuenta el año pasado, al mes de diciembre de 2016, en la zona de Basalto, con la cual comenzaré, los datos indican que en la primera mitad del año, desde enero a junio, las tasas de crecimiento fueron, en general, superiores al promedio de los últimos quince años. Se destacó en el período, el mes de enero. Luego las tasas comenzaron a decrecer, hasta el mes de junio cuando prácticamente no hubo diferencias al promedio de los últimos quince años.
A partir del mes de junio, el crecimiento descendió y continuó así hasta los meses de octubre y noviembre. En diciembre se reviertió la situación y las tasas comenzaron a estar por encima del promedio de los últimos quince años.
Si unimos esto a lo que la gente percibe, coincide bastante. Los productores hablan de una primavera fresca, con temperaturas bastante bajas. A modo de ejemplo, un pasto de invierno bueno (Bromus auleticus o Cebadilla) que normalmente lo cosechamos a mitad de noviembre, este año se cosechó a mitad de diciembre. La primavera que no hubo en el basalto, comienzó en diciembre hasta mediados de enero cuando dejó de llover.
Hace tiempo que los campos de basalto no se veían en esta situación.
Cuál es esta situación: donde se manejan cargas ajustadas, veo una muy buena disponibilidad de forraje con una calidad excelente. Empezamos el año con tasas por encima de lo normal. En este momento hace falta el agua, no imperiosamente, pero en este tipo de suelos superficiales en ésta época sufren la falta de lluvias.
Ahora bien, si miramos el Cristalino, la situación es bastante similar a la que describí para el Basalto, pero con la diferencia que las tasas de crecimiento nunca se recuperaron. Siguieron hasta diciembre por debajo del promedio.
En las Sierras del Este, la situación fue diferente. Si bien no hubo una franca recuperación en diciembre, si mejoraron. Ese déficit que se generó en el Basalto y en el Cristalino a partir de junio hasta octubre, en las Sierras del Este no se dio.
Si bien son pequeñas, en casi todas las zonas agroecológicas hubo diferencias. La zona que más ha sentido la disminución en las tasas de crecimiento fue en la Cuenca Sedimentaria del Norte: Tacuarembó, Rivera y parte de Cerro Largo, donde las tasas a partir de junio nunca se recuperaron y siguen actualmente por debajo de lo normal. Lo mismo se da para los suelos arenosos del Litoral.
Tenemos el otoño por delante. ¿Qué manejo podemos realizar?
Pensando en el otoño, debido a que en general, la situación es buena (con las diferencias señaladas), estamos a tiempo para tomar algunas medidas como fertilizar o no.
Es una buena época para cerrar potreros de manera de diferir forraje. Eso quiere decir juntar o acumular producción de forraje en una época como es el otoño, cuando el forraje tiene calidad. De esta manera usaremos el pasto en momentos donde hay muy bajas tasas de crecimiento y nunca vamos a lograr crecimientos o disponibilidades de forraje que permitan al ganado mantener su condición corporal.
Para que el ganado con cargas ajustadas mantenga su condición corporal, precisa aproximadamente entre 5 a 6 centímetros de altura de pasto. Eso es más o menos 1.000 Kg de Materia Seca .Para tener una idea, si yo cierro el mejor potrero del Uruguay, 100 días del invierno, crece 2,5 cm de altura. Si precisamos pasto para el invierno, nunca lo podemos lograr en esa estación. Para tener forraje en el invierno, tenemos que trasladarlo o transferirlo de otra estación.
¿Y cuál es esa estación? es la inmediata anterior que es el otoño, cuando se puede trasladar forraje de calidad. Cuando éste supera los 7-8 cm de altura, se entreveran mucho las hojas secas con las verdes y empieza a perder calidad. Eso ocurre con el forraje que se traslada del verano. Si bien es mejor tener forraje seco a no tenerlo, en la medida que planifiquemos, podemos tener forraje de calidad en el invierno si acondicionamos un potrero en otoño.
Esto incluye los pastoreos de limpieza de material muerto con el fin de que venga forraje verde y nuevo. Una opción puede ser cerrar un potrero durante tres meses de otoño, marzo, abril y mayo, para utilizarlo en junio, julio y agosto. Las cuentas dicen que, cerrando un 10% del campo, nos daría para satisfacer los requerimientos de las categorías con más necesidad como pueden ser vaquillonas para entorar o novillos para finalizar la terminación.
Hoy hay herramientas para esa decisión de cuál potrero elegir: tenemos datos objetivos como el Monitoreo Satelital, que permiten elegir cuál es el potrero que crece más en el invierno o en el otoño para así, diferir forraje. Todo esto se puede hacer, siempre y cuando tengamos la carga ajustada.
¿Es conveniente fertilizar?
La misma lógica que lo dicho anteriormente y el mismo criterio podemos emplear si fertilizamos. Si fertilizamos vamos a tener unas tasas de crecimiento mayores a las que tenemos normalmente.
Si conviene o no fertilizar, depende del campo que tengamos y de la respuesta que logremos. Depende de cuándo hagamos la fertilización: una cosa es en marzo y distinto es hacerla en mayo. Si lo hago en marzo estoy estirando el crecimiento de especies de verano. Si lo hago en mayo potencio las especies de invierno. Hay que elegir un potrero con alta proporción de especies de invierno. No menos del 25% deben ser especies tiernas y finas, de buena calidad y productividad.
La respuesta en el primer año es escasa. Las primeras dosis de Nitrógeno que se aplican son utilizadas para fortalecer las bases de las plantas, ya que si queremos hojas largas vamos a precisar vainas largas. En el segundo año la respuesta aumenta y es acumulativa.
Si esa fertilización la hacemos en verano, en setiembre, la respuesta desde el primer año es muy interesante. Datos del año pasado arrojaron una productividad de un 51% más que un campo natural sin fertilizar. Cabe agregar que fue con un muy buen régimen hídrico.
La fertilización de campo natural puede ser muy importante, pero hay que tener cuidado: la fertilización “desordena” los campos. Quiere decir que cuando empezamos a agregar nitrógeno, la biodiversidad se estrecha y empiezan a predominar aquellas especies nitrófilas, las que les gusta el Nitrógeno. Algunas especies comienzan a predominar como por ejemplo el Raigrás, que es una especie anual y la anualización es un síntoma de pérdida de estabilidad. Muere el Raigrás y le deja el lugar a otra especie.
Ese mecanismo de pérdida de la estructura también ocurre en mejoramientos con Rincón o Maku, que fijan mucho Nitrógeno. La “culpa” de todo esto la origina el fertilizante. Cuando aparecen los primeros síntomas de anualización, hay que aflojarle al fertilizante y cambiar de campo. Esto lo puede acelerar una sequía.